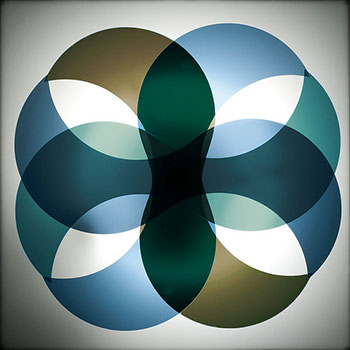
Eduardo Rodriguez | Luminosidad nº 9, 1968-2010
Caja cinética de acrílico. 100 x 100 x 50 cm. Schlifka/Molina Arte Contemporáneo. Gentileza arteBA fundación, 2013.
Voy a presentar la primer elaboración de un trabajo que hace tiempo vengo realizando a partir de lo que me sugirió la lectura de un texto de Francis Cornford titulado De la religión a la filosofía [1]. Encontré allí algunas ideas -luego ampliadas con otros materiales- cuya riqueza me pareció pertinente en el contexto del tema referido a la ética.
Lo que aquí presento es sólo un esbozo, ya que resta aún cierto recorrido por parte de la muy numerosa bibliografía que existe al respecto.
Lacan, en el seminario La ética…, dice lo siguiente: "La cuestión ética, en la medida en que la posición de Freud nos permite progresar en ella, se articula a partir de una orientación de la ubicación del hombre en relación con lo real" y, páginas más adelante, expone: "Les indiqué, en efecto, que mi tesis -y no se asombren de que ella se presente primero de manera confusa, pues el desarrollo de nuestro discurso es lo que le dará su peso- mi tesis es que la ley moral, el mandamiento moral, la presencia de la instancia moral, es aquello por lo cual, en nuestra actividad en tanto que estructurada por lo simbólico, se presentifica lo real -lo real como tal, el peso de lo real" [2]. Trataré de desplegar este enunciado a partir de materiales provenientes de la filosofía.
La tradición nos ha legado lo que se considera la primera sentencia escrita desde el comienzo del pensar occidental. Esa sentencia pertenece a Anaximandro, quien vivió aproximadamente entre el 610 y el 540 a.c. La transcripción que hace Simplicio de la misma -mil años después- versa así: "De entre los que dicen que es uno (la naturaleza última de las cosas) moviente e ilimitado, Anaximandro hijo de Praxíades, un milesio, sucesor y discípulo de Tales, dijo que el principio y elemento de las cosas existentes era el apeiron, habiendo sido el primero en introducir este nombre de principio material.
Dice que éste no es ni el agua ni ninguno de los llamados elementos, sino alguna otra naturaleza apeiron, de la que nacen los cielos todos y los mundos dentro de ellos.
De ellos les viene el nacimiento a las cosas existentes y en ellos se convierten al perecer, según la necesidad; pues se pagan mutuamente pena y retribución por su injusticia según el orden (o decurso) del tiempo" [3].
A lo largo de los siglos ha habido numerosas versiones, traducciones, interpretaciones, etc. de dicha sentencia. Por su brevedad y precisión, incluimos la traducción que realiza F. Nietzsche en 1873: "De donde las cosas tienen su nacimiento, hacia allí también deben sucumbir, según la necesidad; pues deben cumplir pena y ser juzgadas por su injusticia conforme al orden del tiempo" [4].
De este fragmento podemos tomar lo siguiente:
- Existen cosas y éstas se mueren.
- Mueren en otras, retornando a aquellas otras de las que provienen.
- Estas "otras" son los elementos primitivos de los que están compuestos todos los cuerpos (aire-agua-fuego-tierra). Elementos de los cuales nacieron las cosas y a los cuales vuelven al perecer.
Y esto es así según necesidad, es decir, está así ordenado. Incluso los mismos elementos primitivos están destinados a retornar a aquello de lo que provienen: lo apeiron, lo ilimitado, que es lo único incorruptible e inmortal.
Lo que más concita nuestra atención es que Anaximandro se refiera al proceso de nacimiento y muerte de una forma moral y legal. La transformación de los entes en aquello de lo que provienen, está designada como "cumplir pena y ser juzgados", como un castigo "por su injusticia". El universo de Anaximandro es un universo de usurpación, de traspaso de límites, de invasión de parcelas. Al morir, la disolución en los elementos primitivos compensa tales usurpaciones. La cualidad sobresaliente de esta mutación permanente de los seres es de carácter moral: nacer y crecer son transgresiones.
Martín Heidegger desestima esta vía, proponiendo que en aquel entonces no había ningún pensamiento ético ni jurídico, y plantea que en este fragmento "...se dice aquello a partir de lo cual sale a la luz la proveniencia" (...) "Proveniencia desde lo Mismo y desaparición que se encamina a lo Mismo están en correspondencia con el estado de necesidad que obliga" [5].
Sin cuestionar esta interpretación heideggeriana a la cual remitimos al lector, creemos, tal como lo expresa J. Lacan, que a un pensador hay que estudiarlo aplicando los mismos principios de que él se vale. Heidegger, innumerables veces ha sostenido que todo el pensar, a partir de la modernidad, es matemático, esto es, -y en ello radica la esencia de lo matemático- encontrar lo que ya se ha puesto de antemano. No es difícil entonces que Heidegger encuentre en la sentencia de Anaximandro aquello que de antemano se ha propuesto encontrar, tal como otros autores -a los que tomaremos como bibliografía general- encuentran otras perspectivas diferentes, obviamente partiendo de propuestas diversas. Obviamente, esta misma elaboración que estoy exponiendo, no está exenta de tal perspectiva.
Vemos entonces que no se trata que del caos originario se vaya conformando un orden cada vez mayor, sino que el orden surge al principio.
Ahora bien, esta concepción moral y legal no podría ser la concepción ingenua de quien se enfrenta contemplativamente al mundo. Esta visión moral y legal implica que Anaximandro -y aquellos contemporáneos a quienes iba dirigida- tenían ya algún bagaje conceptual respecto de la misma. Podemos conceder -lo que no es evidente- el agrupamiento de los cuatro elementos (aire, agua, fuego, tierra), pero ¿no es un tanto extraña esa vinculación con la justicia? Ni el peculiar proceso que describe Anaximandro ni su carácter moral, son datos que puedan provenir de la experiencia cotidiana.
Entonces cabe la pregunta: ¿Hay en los primeros poetas de Grecia -Homero y Hesíodo- alguna representación que sirva de base a lo que elabora Anaximandro -y posteriormente, los que lo sucedieron en el tiempo-?
Hemos visto que, para Anaximandro, los elementos se desenvuelven y mueren "tal como se ha ordenado". Hay dos aspectos fundamentales: necesidad y derecho. Vamos a tratar de rastrear en fuentes anteriores.
Si tomamos a Homero: los dioses están limitados por un poder remoto, moral, más antiguo que los propios dioses, llamado Moira, el destino. Este destino no lo hicieron los dioses ni pueden doblegarlo. Estos dioses no están subordinados por lo que ahora llamaríamos "leyes naturales": ellos hacen milagros, cosas sobrenaturales. Pero están limitados por la Moira.
Por ejemplo, en el canto XVI de la Ilíada, Júpiter se somete, reacio, a la Moira, quien condena a muerte a su hijo Sarpedón,
Y estas Moiras -o destino- no son una interdicción irracional o azarosa, son un decreto moral, una fuerza que produce una concatenación ineluctable de consecuencias, una noción muy cercana a la de Derecho: lo que así ha de ser (además o más allá de lo que así va a ser). El destino es una limitación moral. No es el camino ya trazado de lo que devendrá sino el orden de lo que no puede traspasarse.
Moira designa, primeramente, la parte, lote o dominio asignado. Es la distribución de una región o privilegio a cada uno de los dioses. Es el lugar asignado y tiene un carácter fundamentalmente espacial (ya Anaximandro introduce un orden temporal).
En Hesíodo (Teogonía), también hay división de dominios (moirai) y estos dominios son más antiguos que los dioses. La cosmogonía nació antes que la teología. El mundo se divide en tres: el cielo (asignado a Zeus), el mar (a Poseidón) y el aire o la tierra (a Hades). Antes de esta tripartición -al comienzo de los tiempos- la cosmogonía se inicia con la aparición del caos, la tierra y eros. Sólo más tarde nacerán los dioses.
Retornando al fragmento que anteriormente escogimos, vemos que Anaximandro retiene lo moral y la partición en elementos que sostenía Tales, desteologiza la concepción, introduce una causa mecánica y una ordenación temporal.
Volvamos al concepto de Moira. La Moira es una fuerza más antigua que los mismos dioses, libre de toda planificación o propósito individual. Constituye la base para la ordenación del mundo en parcelas, pero no es una deidad que se dedique a decretar caprichosamente tal orden. Es una representación que da cuenta de cómo se distribuye la naturaleza y que sólo establece que esta distribución es justa y necesaria. Y es más: dentro de cada territorio asignado, deja a cada uno libertad de acción, vengándose únicamente cuando se violan los límites.
Similares conclusiones pueden extraerse del Prometeo Encadenado de Esquilo. Esquilo utiliza la palabra nemein, que significa distribuir, asignar, y de la cual deriva nomos, es decir, ley.
Con el desarrollo de lo religioso, el poder de los dioses fue imponiéndose y el peso de la Moira fue disminuyendo: de ser una ley de distribución de territorios, cada vez va asociándose más a lo temporal, a la secuencia causal en el transcurso del tiempo.
Es interesante, sólo a modo de digresión, que no muchos años después de Anaximandro, encontremos un fragmento de Heráclito de Efeso, que dice lo siguiente: "El sol no sobrepasará sus medidas; si lo hiciera, las Erinias (equivalentes de las Moiras), ejecutoras de la justicia, lo reducirían a ellas" [6].
Ahora bien, ¿cómo surge esa primera representación (la moira) que luego permite a los primeros pensadores elaborar las teorías de la separación y distribución de los elementos?
En cada época hay un cierto andamiaje, unas ciertas representaciones colectivas, que son el marco conceptual que determina el ámbito de lo pensable. Entonces la pregunta sigue en pie: ¿de dónde proviene esa primitiva representación? No podemos pensar que sean audaces elucubraciones de un individuo que escape a su tiempo y a las determinaciones simbólicas del mismo. No sólo puede constatarse que es imposible un individuo separado y no influido por la representación colectiva, sino que, cuanto más nos adentramos en el pensar primitivo más nos percatamos que -sobre todo en el plano de las representaciones de orden superior, las que trascienden el ámbito de lo meramente necesario para la supervivencia- en este tipo de dominio que trasciende lo puramente vital, resulta muy difícil suponer una concepción puramente individual.
En el campo relativo a lo moral y a lo religioso, cuanto más nos aproximamos hacia lo arcaico, más nos encontramos con que la existencia como individuo es absolutamente ínfima o casi nula. Es decir que lo moral y lo religioso impregnan de tal modo lo comunitario que embargan por completo lo que pueda haber de individual en la colectividad.
Y aun algo más: no sólo el individuo pierde su particularidad difuminado en las emociones y angustias colectivas, sino que esta misma colectividad humana no está claramente diferenciada de la naturaleza; forma un todo continuo con la naturaleza.
El grupo humano y los dominios de la naturaleza en la que conviven sus integrantes se hallan mancomunados. De allí que en los momentos tempranos del desarrollo social lo predominante fuera la concepción de que la estructura y el comportamiento del mundo natural formaba un todo continuo con la estructura y el comportamiento del grupo humano. Por ejemplo, en los Babilonios, la concepción relativa a la inexorable dependencia del destino humano del movimiento de los astros. Y, por otro lado, tenemos el testimonio de las tragedias de Edipo y de Antígona, entre otras: cuando se ha transgredido una ley o un orden -aunque sea sin saberlo- el medio natural queda contaminado por el crimen de un hombre.
En los estadios más arcaicos el grupo humano y la naturaleza circundante se hallan unificados en un rígido sistema de tabúes y normas que presentan esta doble característica: no van dirigidas al individuo sino al grupo, clan o tribu; y, por otro lado, no van dirigidas al grupo social en abstracto sino que se irradian desde lo comunitario al orden entero de la naturaleza y el cosmos.
El grupo social y el tótem tienen un grado de solidaridad enorme, son casi indistinguibles.
Todas las prohibiciones y regulaciones que conforman un orden que se extiende a dominios que abarcan desde lo social o grupal hasta lo cósmico, son delimitaciones morales.
Estas delimitaciones, estas moirai, este sistema de límites y reparticiones surgen casi desde lo real mismo.
En el Seminario La relación de objeto dice Lacan: "Habría mucho que aprender aquí del estudio de ciertos elementos aportados por la etnografía sobre la construcción de los espacios en un poblado. En las civilizaciones primitivas, los poblados no se construyen de cualquier forma, hay terrenos desboscados y terrenos vírgenes, y en el interior, límites que significan cosas fundamentales en cuanto a los puntos de referencia de los que disponen esa gente más o menos cerca de la separación de la naturaleza" [7].
Se entiende entonces que en su sentido más antiguo, en griego ethos, haga referencia al concepto de morada o lugar donde se habita.
De allí la definición utilizada por Heidegger: "...es el pensar que afirma la morada del hombre". El ethos es el suelo firme, el lugar del que brotan los actos humanos.
Este orden moral de las primeras representaciones, es adoptado y adaptado por el pensamiento religioso y llega a los primeros pensadores conocidos como un problema tan importante, tan fundamental y de tal peso que no pueden sustraerse a tales determinaciones. Y por tanto, si bien sus especulaciones desacralizan y desteologizan los temas, estos temas siguen siendo los mismos: un orden de las cosas, una ley rectora, el reino de los límites, de la necesidad, de la distribución, de la justicia.
Esta concepción predominantemente espacial, luego se temporaliza. Podemos decir -sin entrar en el tema- que en la constitución subjetiva, en la constitución del sujeto humano, también la primera ley -la prohibición del incesto- es casi de orden espacial, una separación del cuerpo de la madre (lo mismo que la exclusión de das Ding de que habla Freud en el "Proyecto de una psicología para neurólogos", ese apartarse del goce de la Cosa). La entrada en juego del lenguaje permitirá otras delimitaciones donde cada vez más predominará lo temporal, esa temporalidad que es introducida por los significantes y que no existe en lo real.
Queda una segunda parte dedicada a rastrear, en los mismos materiales, la aparición o el surgimiento de un cambio muy importante.
En principio, es el ojo vengador de los Dioses -o de la Justicia que comparte su morada- quien vigila las acciones de los hombres y distribuye las sanciones.
Pero hay también un tránsito hacia la interioridad del hombre: la responsabilidad, la vergüenza y la culpa.
Ello será tema de otro trabajo.
NOTAS
- Cornford, F.: De la religión a la filosofía – Ed. Ariel Filosofía – Barcelona 1984.
- Lacan, J.: El Seminario. Libro 7: La ética del psicoanálisis, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1988 – p. 21 y 30.
- Kirk, G. y Raven, J.: Los filósofos presocráticos, Ed. Gredos; Madrid, 1981, p.154-156.
- Nietzsche, F. – "La filosofía en la época trágica de los griegos", en Obras Completas – Vol. V, Ed. Aguilar, Buenos Aires, 1963, p. 205
- Heidegger, M.: "El decir inicial del ser en la sentencia de Anaximandro", en Conceptos fundamentales, Ed. Altaya, Barcelona, 1997, p.151/2. El mismo texto, acotado, está en Caminos de Bosque o, en otra edición más antigua cuya traducción española se titula Sendas perdidas).
- Kirk, G. y Raven, J.: op. cit., p. 286
- Lacan, J. : El Seminario. Libro 4: La relación de objeto, Ed. Paidós, Barcelona, 1994, p. 247-8.
BIBLIOGRAFÍA
- Cornford, F.: De la religión a la filosofía, Ed. Ariel Filosofía, Barcelona, 1984.
- Heidegger, M.: Conceptos fundamentales, Ed. Altaya, Barcelona, 1997.
- Colli, G.: La sabiduría griega, Ed. Trotta, Madrid, 1995.
- Festugierè, A.: Libertad y civilización entre los griegos, EUDEBA, Buenos Aires, 1972.
- Detienne, M.:Los maestros de verdad en la Grecia arcaica, Ed. Taurus, Madrid, 1983.
- Jaeger, W.: La teología de los primeros filósofos griegos, FCE, Méjico, 1982.
- Mondolfo, R.: La conciencia moral de Homero a Demócrito y Epicuro, EUDEBA. Bs. As., 1968.
- Mondolfo, R.: Arte, religión y filosofía en los griegos, Ed. Columba, Buenos Aires, 1961.
- Vernant, J.P.: Los orígenes del pensamiento griego, EUDEBA, Buenos Aires, 1970.


